Álbum #1: Boca do Tempo, de Sergio Krakowski (2025)
- Marcos Ramos
- 20 jul
- 15 Min. de lectura
Actualizado: 19 ago
Sergio Krakowski comenzó a tocar pandeiro a los quince años. A los dieciocho, ya era una presencia constante en las rodas de choro de la Lapa. Mientras se sumergía en el lenguaje del choro, también se dejaba atravesar por otros paisajes sonoros, acercándose, por ejemplo, al funk carioca. Desde el inicio, su escucha buscaba los cruces, los deslizamientos, la fricción entre formas y tradiciones. Esa disposición porosa, que reconecta prácticas y dimensiones aparentemente irreconciliables, se convertiría en el horizonte de su obra. La primera crítica de Tomando Nota se dedica a Boca do Tempo (2025), su trabajo más reciente, situando a Krakowski en un arco de inflexiones dentro de la historia de un instrumento que quizá mejor que ningún otro condensa las complejidades de Brasil: el pandeiro.
Parte 1. La primera torsión
El pasado 16 de julio, Sergio Krakowski lanzó Boca do Tempo, su álbum más reciente, bajo el sello Rocinante. Es el segundo trabajo del músico con la discográfica dirigida por Sylvio Fraga; el primero fue Mascarada (2019), en colaboración con Jards Macalé. Pero lo que desemboca en esta boca comenzó mucho antes y, desde sus primeros gestos, ya apuntaba hacia un mismo horizonte: la expansión del instrumento hacia otra gramática. Para ser didácticos, comencemos por el principio.
En 2002, el grupo Tira Poeira —formado por Henry Lentino (bandolín), Caio Márcio (guitarra), Samuel de Oliveira (saxofón soprano), Fábio Nin (guitarra de siete cuerdas) y Sergio Krakowski (pandeiro)— grabó su primer álbum. La pista de apertura es Murmurando, un choro muy famoso de Mário Rossi y Octaviano Romero Monteiro. Esta, salvo error, es una de las primeras experiencias fonográficas de Sergio. Propongo un ejercicio simple: escuchar la versión del grupo Tira Poeira junto a la célebre interpretación de Murmurando por Jacob do Bandolim, con Jorginho do Pandeiro.
Es posible percibir que, mientras Jorginho do Pandeiro sostiene un pulso regular y continuo —lo que los músicos llaman “cama”—, anclando la interpretación de Murmurando en un paradigma donde el pandeiro funciona como eje de estabilidad rítmica para que los demás instrumentos se muevan, Sergio Krakowski tensiona ese lugar. Su enfoque rompe con la idea de que la función del pandeiro es mantener el tiempo sobre rieles. En cambio, desplaza el instrumento hacia una zona de inestabilidad controlada, donde la fluidez importa más que la fijación.
Técnicamente, esa diferencia se expresa en variaciones en los modos de acentuación, fluctuaciones dinámicas radicales y, sobre todo, en la manipulación deliberada del silencio. Lo que en Jorginho es presencia continua, casi un mantra rítmico, en Sergio es respiración. El sonido emerge y se retrae, abre grietas, suspende el flujo, se desliza por los bordes del compás. El pandeiro deja de ser solo un eje métrico para afirmarse como superficie de invención. Desestabiliza con método.
Y esa inflexión no es únicamente técnica: desorganiza la escucha habitual y propone otro régimen de presencia, que, dicho sea de paso, se radicalizará en sus trabajos más recientes. El gesto ya no sostiene a los demás, los convoca a habitar un espacio en constante reconfiguración. Se trata de un desmantelamiento sutil de la función histórica del pandeiro y, al mismo tiempo, de la apertura hacia una expansión estética que se convertirá en una de las marcas fundamentales de su obra.
Pero conviene recordar: estamos hablando apenas de la primera pista del primer álbum. Para comprender con mayor claridad las proposiciones que Krakowski desarrolla a lo largo de su trayectoria —y que culminan en Boca do Tempo—, es necesario mirar hacia atrás. Retraer el oído e identificar, en el recorrido del instrumento, los puntos de inflexión que hicieron posible imaginar el pandeiro tal como hoy se presenta.
Parte 2. Recorrido del pandeiro
Pocos instrumentos musicales están tan profundamente imbricados en la construcción simbólica de una nación como el pandeiro lo está en la de Brasil. Su sonoridad constituye el eje palpitante de géneros como el samba y el choro, pero esa consagración es apenas el último capítulo de una historia marcada por desplazamientos geográficos, confluencias culturales, represiones sistemáticas y sucesivas reinvenciones técnicas. En múltiples capas, encarna la propia lógica del mestizaje, no como metáfora pacificadora, sino como fricción entre formas, ritmos y regímenes de escucha.
Su linaje se remonta a la vasta familia de los frame drums (tambores de aro), difundidos desde la Antigüedad en diversas culturas. El recorrido que lo trajo a Brasil pasó por la Península Ibérica medieval, donde siglos de convivencia —y, claro, de conflicto— entre musulmanes, judíos y cristianos crearon un ambiente de intensa contaminación cultural. En ese contexto, variantes como el duff árabe, el tof hebreo y el tympanum latino coexistieron e interactuaron, generando formas híbridas. Fue allí, entre finales del siglo XIV y el XV, cuando el instrumento incorporó las platinelas (o soalhas), elementos responsables de la sonoridad metálica que hoy lo caracteriza.
El pandeiro que los portugueses llevaron a Brasil en el siglo XVI ya no era, por tanto, un artefacto “europeo”, sino un objeto atravesado por múltiples herencias, impregnado de resonancias mediterráneas y orientales: una especie de archivo portátil de sonoridades porosas. En territorio brasileño, esta historia sonora se reconfiguró una vez más. Los padres jesuitas, atentos a la fuerza de la música como herramienta de conversión, utilizaron el pandeiro en las misiones de catequesis, adaptando cantos sacros al universo indígena. Los jesuitas, como aprendí con Alcir Pécora y João Adolfo Hansen, eran verdaderos técnicos de la conversión. Existen registros epistolares que confirman el uso del pandeiro como instrumento de mediación cultural, tema investigado por Valéria Zeidan Rodrigues.
Diría, sin embargo, que el momento más decisivo para la transformación del pandeiro en lo que hoy conocemos llegó con la diáspora africana. La iconografía de los siglos XVII y XVIII ya lo muestra en manos de negros esclavizados, quienes no solo se apropiaron del instrumento, sino que le imprimieron una nueva lógica rítmica, un nuevo cuerpo técnico, otra escucha. El cambio fundamental fue la postura de ejecución: la posición vertical tradicional fue sustituida por una posición horizontal, al parecer genuinamente brasileña, que permitía el uso de la palma de la mano en el centro del parche para producir el “tapa”, un sonido seco y cortante. Para entender qué “tapa” es este, basta escuchar, por ejemplo, la pieza Santa Morena, del mismo álbum de Tira Poeira (2003).
La hipótesis más aceptada es que, sin acceso a sus tambores ancestrales, los africanos esclavizados adaptaron el pandeiro a su musicalidad, explotando al máximo su materialidad reducida. El resultado fue un instrumento pequeño en dimensiones, pero inmenso en posibilidades: un atabaque portátil. Esta reorientación técnica permitió el surgimiento de patrones rítmicos de altísima complejidad, muy por encima de la simple marcación del tiempo. El pandeiro se convirtió, en Brasil, en algo más que un marcador: se volvió territorio de invención, espacio de improvisación, superficie política. Y como tal, fue combatido.
Uno de los episodios más emblemáticos de esa represión es la persecución sufrida por João da Baiana (1887–1974), figura seminal del samba carioca y primer gran pandeirista en ganar proyección pública. Como muestran los estudios de Eduardo Marcel Vidili, la violencia dirigida contra él no fue un caso aislado, sino parte de una política sistemática de control social, racial y cultural en las primeras décadas de la República. El pandeiro, en sus manos, se convertía en cuerpo del delito: instrumento de una música negra, de una práctica ritualizada, de una presencia urbana que desafiaba el proyecto de “civilización” de las élites blancas.
No era el gesto musical en sí lo que se criminalizaba, sino el cuerpo negro, popular, periférico que lo ejecutaba. João da Baiana no solo fue arrestado en innumerables ocasiones, sino que la policía destruía sus pandeiros en un gesto que buscaba silenciar no solo el sonido, sino todo lo que este significaba. Su famosa entrevista de 1939 en la revista Carioca, acompañada de una foto tras las rejas —probablemente escenificada con fines de denuncia—, es una síntesis de aquello que el Estado intentaba borrar y de lo que la memoria insistía en preservar.
Incluso su “rehabilitación”, intermediada por el senador Pinheiro Machado, quien le regaló un nuevo pandeiro junto con una nota que funcionaba como salvoconducto, revela la ambigüedad estructural de las relaciones de poder. Puede decirse que João da Baiana, considerado el patriarca de los pandeiristas, representa la transición entre la represión institucional y la legitimación simbólica de la cultura negra en las esferas públicas de la música. Nacido en la Pequena África, en el corazón de la comunidad bahiana de Río, fue uno de los primeros en llevar el pandeiro de los patios a los escenarios, a los estudios y a la radio. Su técnica de “batucada”, basada en tapas fuertes y una sonoridad corpórea, estableció una de las matrices primordiales del instrumento.
Junto a él, otras figuras contribuyeron a ampliar el espectro expresivo del pandeiro. Alfredo Alcântara, el “Pandeirista Infernal”, pernambucano radicado en Río, fue pionero en la incorporación de la performance visual al dominio percusivo, realizando malabarismos que encantaban al público de los teatros de revista y de las giras internacionales. En sus manos, el instrumento dejaba de ser solo un soporte rítmico para convertirse en espectáculo en sí mismo.
El ascenso de la radio como principal medio de difusión musical y la consolidación de la grabación eléctrica en la década de 1930 crearon un nuevo ecosistema sonoro en el que el pandeiro encontró un terreno fértil. Se volvió omnipresente en los “conjuntos regionales”, la formación base de las emisoras de radio, adaptándose perfectamente a las exigencias técnicas de la época. Su proyección acústica, su maleabilidad rítmica y su densidad tímbrica lo convirtieron en el instrumento ideal para llenar el espacio entre la armonía y la percusión. A partir de ese momento, el instrumento no solo gana ubicuidad en los discos, sino que también se vuelve mediador sensible de lo que Jennifer Stoever llamó “línea de color sonora”, ayudando a insertar la percusión afrobrasileña en el imaginario nacional, bajo los términos y tensiones del proyecto de brasilidad entonces en disputa.
Con la radio surgen también los ídolos. Una nueva generación de pandeiristas ganó visibilidad, definiendo estilos, consolidando acentos y moldeando aquello que, décadas después, sería visto como tradición. Russo do Pandeiro (1913–1985), heredero directo de la línea de João da Baiana, combinaba la fuerza percusiva de la batucada con el virtuosismo escénico heredado de Alcântara. Su marca registrada era el golpe constante en la última semicorchea: un gesto que condensaba precisión, fuerza y una firma estética. Popeye, quien lo reemplazó en el Regional de Benedito Lacerda en 1937, inauguró una vertiente más “contenida”, privilegiando los graves suaves, eliminando los golpes secos y conduciendo el ritmo con las platinelas, instaurando el estilo conocido como caracaxá: una oscilación microrrítmica que producía un balance sutil y elegante, pronto convertido en patrón hegemónico del choro.
A finales de la década de 1930, el recorrido de legitimación del pandeiro parecía completo. El instrumento había conquistado escenarios, radios, estudios e incluso los salones de la élite. La represión que lo criminalizaba había sido reemplazada por un entusiasmo nacionalista que lo elevaba a símbolo. Lo que antes era asunto de policía pasaba a ser emblema de fiesta. Canciones como Aquarela do Brasil (1939), de Ary Barroso, y Brasil Pandeiro (1940), de Assis Valente, fijaron la imagen de un país mestizo, musical y alegre, con el pandeiro como ícono acústico de esa representación.
Entre los nombres que consolidaron el pandeiro como núcleo expresivo de la música popular brasileña, Jorginho do Pandeiro ocupa un lugar decisivo. Miembro del Época de Ouro, conjunto idealizado por Jacob do Bandolim en los años 1960, Jorginho representaba al mismo tiempo la continuidad de la línea iniciada por João da Baiana y un punto de inflexión técnica que reposicionaría el instrumento dentro de las prácticas del choro. Su ejecución es, para muchos, ejemplar: firme sin rigidez, clara sin exagero, marcada por un equilibrio raro entre presencia y discreción.
Jorginho depuró el estilo caracaxá de Popeye, le dio densidad y precisión, pero también reintegró elementos de la batucada en ciertos contextos, sin perder la fluidez del conjunto. Su enfoque, más que técnico, es sintáctico: establece una gramática del pandeiro dentro del choro, abriendo espacio para una escucha en la que el instrumento ya no es un telón de fondo, sino un participante activo de la narrativa sonora. En Jorginho, el pandeiro alcanza un grado de estabilidad formal que al mismo tiempo consolida un canon y prepara el terreno para las futuras deconstrucciones.
El punto de inflexión más importante en la historia de la técnica del pandeiro después de Jorginho fue Marcos Suzano. Si Jorginho representó la cima de una tradición que consolidó el pandeiro como base rítmica del choro moderno, Suzano fue quien la subvirtió de manera decisiva. En lugar de refinar el legado, lo reorganizó desde la base: reinventando el gesto, reconfigurando la escucha y redefiniendo la actuación del instrumento. Una de sus principales innovaciones fue la centralidad de los graves creados con la punta de los dedos, liberando al pandeiro de una mecánica canónica marcada por cierta limitación en la variabilidad de los acentos.
Al invertir el orden tradicional —en el que el gesto comenzaba en la parte inferior del instrumento—, Marcos Suzano inaugura una sintaxis invertida que libera al pandeiro para conducciones rítmicas hasta entonces inéditas. Esta reordenación no es solo técnica: es una mutación en la propia arquitectura del ritmo. A partir de ella, se hace posible que un único pandeiro simule, con precisión y matiz, la combinación de bombo, caja y charles, operando como una síntesis percusiva completa. Esto reposiciona el instrumento en su campo de actuación: ya no limitado al samba o al choro, sino plenamente apto para habitar formaciones de MPB, música pop, electrónica o experimental.
El pandeiro, ahora, deja de ser signo exclusivo de un universo cultural para convertirse en plataforma de invención con vocación universal. Su sonido ya no remite a un género, sino a una estrategia: condensa texturas, construye atmósferas, sostiene arreglos enteros. Al convertir al pandeiro en una máquina portátil de ritmos, Marcos Suzano amplió radicalmente sus horizontes expresivos y abrió el camino para que otros músicos lo llevaran aún más lejos. El álbum Olho de Peixe (1993), firmado por Marcos Suzano y Lenine, es un ejemplo paradigmático del lugar que el pandeiro ocupará en sus manos. Escuche la pieza que da nombre al álbum.
Si después de Jorginho do Pandeiro la escuela abierta por Marcos Suzano redefinió la técnica y el imaginario del instrumento, es posible afirmar que el punto de inflexión más importante tras ese giro se da con Sergio Krakowski. Porque si bien es cierto que Suzano rediseñó la mecánica del pandeiro, instaurando un nuevo cuerpo técnico y abriendo una vastedad de posibilidades expresivas, también lo es que su pandeiro, incluso en performances electrificadas y estéticamente audaces, permaneció en gran medida vinculado a la función de estabilización rítmica.
Al microfonear el instrumento, procesarlo con pedales de efecto e insertarlo en formaciones no convencionales, Suzano amplió radicalmente sus usos, pero sin romper con su lógica fundante: ser el suelo sobre el cual se organiza el pulso. En ese sentido, en capas más profundas del oficio, todavía comparte la lógica estructural de João da Baiana. Krakowski, en cambio, rechaza esa función como punto de partida. Su pandeiro no busca estabilizar, sino tensionar; no organiza, sino desplazar. Más que ampliar el vocabulario, altera el régimen de funcionamiento del instrumento. Al desarrollar mecanismos de interacción computacional en tiempo real, Krakowski transformó el instrumento en una interfaz. Podríamos decir, en resumen, que si Suzano amplió enormemente el léxico del pandeiro, Krakowski no solo desestabilizó su sintaxis: propuso otra gramática.
Parte 3. Reimaginar el gesto
Volvamos ahora al punto de partida de este texto: el reciente lanzamiento del álbum Boca do Tempo, de Sergio Krakowski, por el sello Rocinante.
Con producción musical y mezcla de Pedro Durães, el disco consolida y tensiona muchas de las proposiciones que hemos trazado hasta aquí —especialmente en lo que respecta a la desestabilización del pandeiro como base rítmica y a su reformulación como superficie expresiva, tecnológica y compositiva—. La estructura del álbum es formalmente simple, pero conceptualmente densa: nueve pistas distribuidas en dos lados. En el Lado A, Elebara (dominio público), Nunca ninguém não quer, Dongueragan y Avalanche. En el Lado B, Chica, Elo, Alga, Dentro do Dentro y Renegue não. Con excepción de la pista de apertura, todas las composiciones están firmadas por Krakowski.
Elebara, pista inicial del álbum, no está allí por casualidad. Elebara —o Elegbara— es una de las cualidades de Exu, el orixá de los caminos, a quien se canta y se toca en primer lugar en los rituales. Es él quien abre los trabajos, prepara el espacio, asienta el axé. Aquí es también quien instaura la escucha. Comenzar un álbum saludando a Exu no es solo un gesto simbólico; es una decisión estructural que inscribe el disco en la lógica del xirê, donde el tiempo no es lineal, sino espiralado y suspendido. La elección de un canto tradicional del candomblé ketu, reconfigurado mediante procesos electrónicos e improvisación, es significativa. El pandeiro, aquí, no traduce directamente los toques del candomblé, pero se aproxima a sus fundamentos. En especial, a la centralidad del grave —como el rum, el atabaque más encorpado, el que habla con los cuerpos y enuncia frases comprendidas en movimiento—. Es ese grave el que, desde el inicio, convoca, interpela y reorganiza los sentidos.
La materialidad sonora de Boca do Tempo no puede disociarse del trabajo de investigación que Krakowski desarrolló en el Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), donde defendió una tesis doctoral que propone un modelo formal para sistemas musicales interactivos basados en ritmo. Su objetivo era permitir que un músico, con su instrumento acústico —en este caso, el pandeiro—, interactuara en tiempo real con un ordenador sin renunciar a la improvisación. La respuesta, construida a partir de teoría de autómatas, estructuras jerárquicas de modos de interacción y análisis en tiempo real de la señal de audio, resulta en un sistema que transforma el ritmo en lenguaje de control.
A diferencia de los enfoques centrados en sensores o controladores físicos, Krakowski desarrolló una interfaz rítmica en la que patrones, pausas y ataques se convierten en comandos para generar loops, activar timbres, alterar comportamientos o controlar imágenes. El músico deja de tocar únicamente para la máquina y pasa a conversar con ella, delegando la ejecución pero nunca la forma. Su instrumento ya no es solo un procesador de timbres, sino un operador de flujos, y lo que está en juego ya no es solo la ampliación sonora, sino la propia arquitectura del acontecimiento musical.
En otras palabras, los sonidos electrónicos que escuchamos a lo largo de Boca do Tempo —ruidos procesados, melodías, capas sintetizadas, texturas—, por lo general, no son añadidos externamente de forma aleatoria o preprogramada. Son activados en tiempo real por el propio pandeiro. Cada ataque, silencio, repetición o acento ejecutado por Krakowski es interpretado por el sistema que él mismo desarrolló, convirtiendo el gesto rítmico en comandos que disparan, modulan o interrumpen los sonidos electrónicos.
Esto significa que el instrumento acústico no solo convive con lo digital, sino que lo orquesta, instaurando una escucha en la que materia y mediación se funden, y en la que ya no es posible separar con facilidad lo que es percusión de lo que es programación. Lo más interesante, sin embargo, es que esta relación no se da en términos simples de causa y efecto. Un gesto intencional del músico —un toque, una pausa, una acentuación específica— puede accionar una respuesta sonora no del todo previsible.
El sistema, al interpretar ese gesto, responde según reglas programadas, pero deja espacio para lo inesperado. Esto significa que, en el calor de la improvisación, el músico es constantemente sorprendido por la máquina y debe, él mismo, improvisar una nueva respuesta. Es en este vaivén —en el que intención y escucha se entrelazan, y el control cede espacio al juego— donde se instaura el verdadero diálogo. Al parecer, Krakowski no solo toca con el ordenador, sino que conversa con él. Y esa conversación, como toda buena conversación, está hecha de desvíos, ruidos, sorpresas y reinvenciones.
Otro aspecto fundamental de Boca do Tempo es el uso de la voz como extensión percusiva —no solo en lo que dice, sino sobre todo en el modo en que lo dice—. En pistas como Nunca ninguém não quer o Dentro do Dentro, la aglutinación intencional de las palabras llama la atención sobre la materialidad de la lengua, su ritmo interno, su textura sonora. En Dongueragan, esta dimensión se intensifica: el título deriva de una torsión fonética del verso Don’t get a gun to get to God, condensando en un vocablo inventado toda una carga rítmica.
Pero este gesto no es gratuito. Se inscribe en una larga tradición de oralización del ritmo, presente tanto en prácticas performativas, como en el samba, cuando se “canta el pandeiro” con la boca para ilustrar su levada, como en la enseñanza musical. El propio maestro Letieres Leite, en su Método Universo Percussivo Baiano (UPB), formalizó este principio como base pedagógica. Se trata de un saber ampliamente difundido, enraizado en las prácticas afrobrasileñas, en las rodas, en los terreiros, en las escuelas de música populares y en tantas escenas vivas. En Boca do Tempo, esa oralidad no solo sobrevive: se transforma en signo compositivo.
Aunque la investigación sonora y rítmica sea el eje más visible, el álbum también alberga una dimensión compositiva más próxima a la canción. Esto se evidencia, por ejemplo, en Chica —pista que homenajea a figuras femeninas de forma amplia, pero que se dirige especialmente a la memoria de Chiquinha Gonzaga, evocada en la letra como “a Chica mamãe”—. Aquí, la canción emerge como espacio de afecto, gesto político y continuidad histórica, sin renunciar a la experimentación.
En Alga, el recorrido toma otra dirección. Es la única pista en la que está ausente el sonido acústico del pandeiro. En lugar del parche y las platinelas, escuchamos capas de sintetizadores que construyen un paisaje sonoro líquido, móvil, sumergido. Sergio canta un poema-letra que flota sobre esa base electrónica como quien se desliza por una corriente. Si el álbum comienza con un rito de apertura, aquí se permite una inmersión contemplativa: un punto de suspensión dentro del flujo.
La última pista del álbum, Renegue não, tiene la formación de pandeiro y voz. Es el único momento en que no se oyen capas electrónicas, y justamente por eso la pieza funciona como una especie de epílogo acústico, un retorno al origen, pero ya atravesado por todo lo que se escuchó antes. Se trata de un forró de estructura aparentemente simple, pero con momentos de inestabilidad. Pandeiro y voz se alternan en el papel de eje y desvío: a veces uno sostiene el pulso mientras el otro explora tensiones melódicas o rítmicas, a veces los papeles se invierten, creando un juego en espejo. El resultado es un dúo que se equilibra en la oscilación, como si la propia materia de la canción fuera el movimiento entre presencia y ausencia, suelo y desplazamiento. Después de tantos atravesamientos electroacústicos y tensiones formales, Renegue não suena como un asentamiento —no porque devuelva el pandeiro a su lugar de origen, sino porque reafirma que ya no existe un único lugar donde habite.
Diría que Boca do Tempo es, en última instancia, el territorio donde tradición y experimentación no solo se encuentran, sino que se reconfiguran mutuamente. Sergio Krakowski no abandona el pandeiro que heredó: lo escucha con otras preguntas, le impone otros gestos, desafía su función canónica y propone nuevos sentidos. A lo largo del álbum, el instrumento oscila entre memoria e invención, entre estabilidad y desplazamiento, entre sonido acústico y respuesta algorítmica. Lo que se escucha es, al mismo tiempo, el eco de una línea heredada y la afirmación de una gramática propia.
Finalizo subrayando que el álbum no es solo una obra de ingenio técnico o de investigación sonora. Es una proposición sensible y, en ese sentido, política, porque proponer otras formas de escucha es también proponer otros modos de percibir, imaginar y estar en el mundo. La apertura a la inestabilidad, a la improvisación y a nuevas sonoridades amplía la experiencia estética, pero también la subjetiva. Es un llamado a desautomatizar los oídos, a desacostumbrar los gestos, a reeducar el tiempo.
Y en ello reside quizá su fuerza más duradera: hacer del pandeiro, ese instrumento tan cotidiano en la experiencia brasileña, una máquina poética de descondicionamiento. Al fin y al cabo, se trata de un trabajo riguroso, radical y generoso, capaz de mover no solo las estructuras del ritmo, sino también las formas de la escucha.
.png)

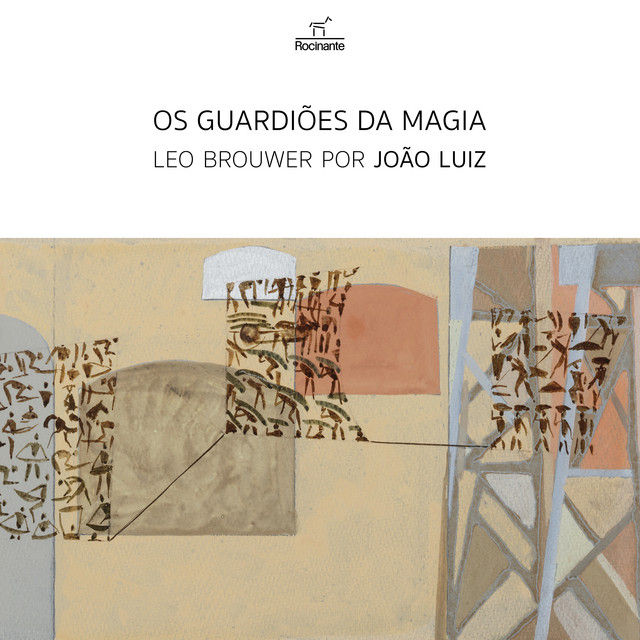
Comentarios